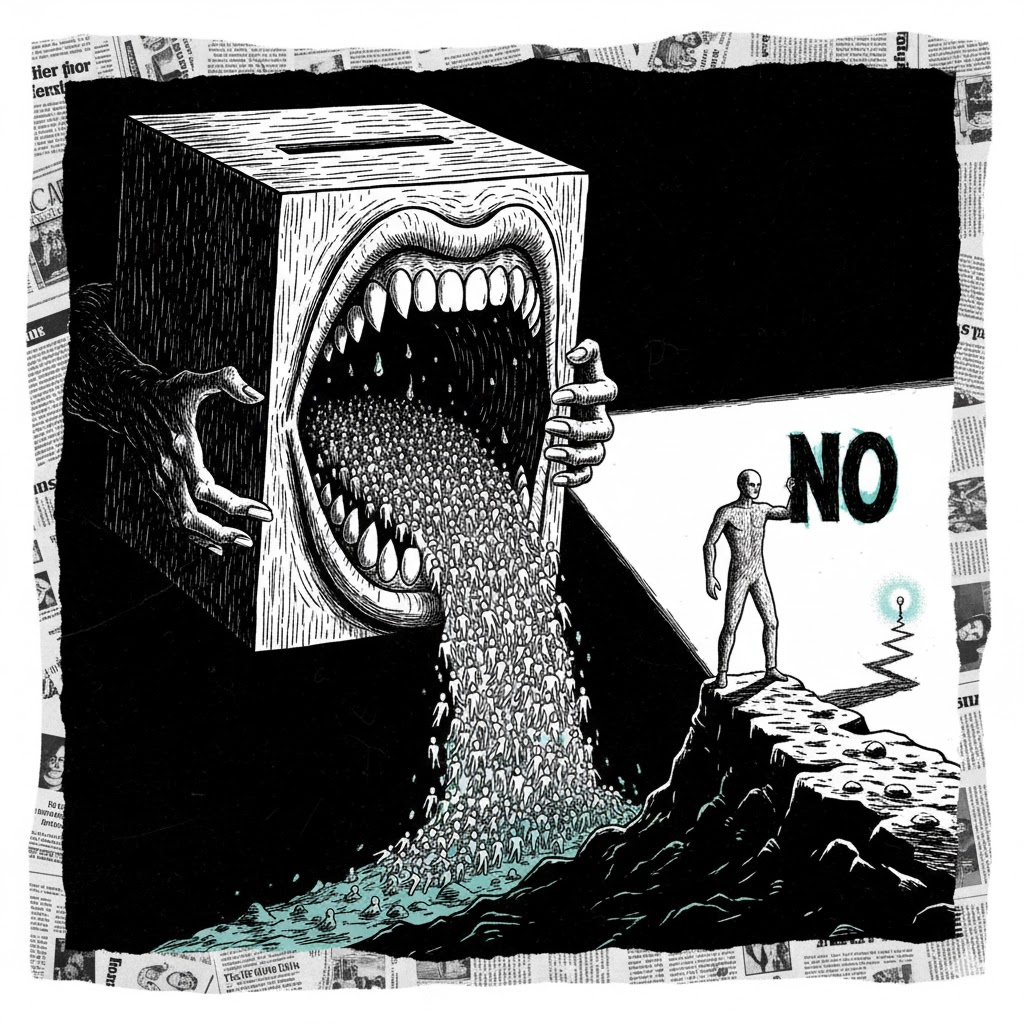«Si en la espalda había pintado flores nocturnas, en el pecho iba a pintar radiantes flores diurnas. Un lirio de la mañana de color naranja floreció en la concavidad de su vientre y sobre sus muslos cayeron profusamente hojas grandes y pequeñas de color dorado».
La vegetariana – Han Kang
I
Vi hace poco en una red social a una persona pidiendo ayuda: una bruja le había tatuado la mano izquierda y desde entonces aquel órgano había traído caos a su vida. Algunos usuarios decodificaron los símbolos geométricos. Uno de ellos era “la casa rota”: el hallazgo del poder terrenal tras la destrucción. Una poeta le sugirió consagrar su mano a un poder opuesto para buscar un equilibrio. Si su mano izquierda estaba atada a la Tierra por el tatuaje, la mano derecha debía vincularse al cielo, al éter.
Sentí asombro. Alguien en 2025 estaba reconociendo que una mano puede portar el éter si así lo concebía. El tiempo quedó demolido: éramos contemporáneos de Jenófanes, el filósofo presocrático, y de toda tradición que ha intuido el cuerpo como región cósmica. Una superficie corporal de apenas centímetros cuadrados se había convertido en receptáculo de fuerzas universales.
II
He estado leyendo a los presocráticos en la compilación de Juan García Bacca. En Jenófanes aparecen tres elementos como base de lo visible y lo invisible: el éter, la tierra y el infinito. El éter ha sobrevivido a lo largo de los siglos. Para Aristóteles era el fluido que permitía el movimiento de las estrellas, la sustancia primordial que llenaba el espacio entre los cuerpos celestes. Los alquimistas medievales lo concibieron como la quintaesencia: la conexión con lo divino, lo que permite la transmutación y los estados “elevados” de consciencia.
La ciencia europea de los siglos XVII al XIX lo redujo a un medio físico para la transmisión de la luz. El siglo XX descartó su preponderancia científica (ahora es un elemento químico más), pero no simbólica. Hoy seguimos hablando de presencias etéreas: aquello sutil que conecta sin ser material, que trasciende lo tangible.
Los presocráticos han sido considerados un hito de separación del mythos y el logos. El éter demuestra que esa división nunca fue completa, pues, como símbolo, opera en otro registro del conocimiento. Es el registro donde el cuerpo percibe su participación en lo cósmico, donde reconoce que comparte los mismos elementos.
III
Tras leer los fragmentos que quedaron de Jenófanes y saber de la bruja y el tatuaje, me encontré acostada una noche. No me atrevo a decir que fue un instante: sentí cómo una de mis manos sostenía el cielo y la otra, la tierra. El colapso apenas duró y supe que, aunque quizá la metáfora lo había traído, no era solo eso. Lo íntimo contenía lo infinito.
Somos partículas que no dejan de moverse. No hay separación real entre el tacto y la textura del espacio. Cuando mis dedos reconocen que la arena se asemeja a la lluvia, no solo conformo una analogía: la piel está hecha en su mayoría de la misma materia que percibe.
IV
Me pregunto qué equivalencias se fraguan ante mis ojos despiertos y dormidos y cuáles son meras sensaciones de vértigo. Cómo ellas me han dado un modo de organizar lo circundante. Las polaridades se cuentan primero en los pares que observamos en nuestro cuerpo: manos, pies, ojos, orejas. Antes de ser conceptos filosóficos, fueron experiencias corporales inmediatas. El yin y yang, los mudras, las tradiciones herméticas: todas aprovechan esta división simbólica porque el cuerpo experimentó que lo opuesto se complementa.
Los dedos guardan otra memoria cósmica. Antes de simbolizar elementos universales, fueron las primeras herramientas de cálculo. El sistema decimal surgió porque alguien miró sus manos y tradujo el mundo en aquellos términos. La palabra dígito conserva esta genealogía: del latín digitus, dedo. Cada vez que escribimos un número, recordamos sin saberlo que las matemáticas nacieron cuando el cuerpo se convirtió en la primera herramienta de medición. Diez dedos se convirtieron en el sistema que mide la distancia entre galaxias.
V
De regreso al tatuaje, veo en él cómo se suspende la referencia literal del cuerpo para crear una nueva referencia simbólica. Sobre la piel se inscribe un espacio que no corresponde a la anatomía sino a una ruta del deseo, del miedo, de la pertenencia. La espalda tatuada es un jardín que no necesita agua. Centímetros de piel contienen cosmogonías enteras.
El cuerpo nunca fue solo músculo, hueso, grasa. Siempre fue donde habitan fuerzas que exceden lo puramente biológico. El infinito —tercer elemento del universo según un fragmento de Jenófanes— se halla en el espacio que mi tacto no alcanza pero que mi consciencia presiente. Es aquello que mis manos enmarcan sin poder contener: el vacío fértil donde el éter y la tierra se separan.
El tiempo lineal se desmorona cuando comprendemos esto. No es que hayamos “evolucionado” desde los presocráticos: es que seguimos siendo el cuerpo que revela su lugar en el cosmos. La intuición de que lo pequeño contiene lo inmenso no es primitiva ni superada. Esta precede su formulación en lenguaje y trasciende lo medible. Hay maneras de conocer el universo que llegan por la piel, por el vértigo, por superposiciones donde la mano se convierte en cielo-tierra. Estas experiencias abren un vacío en el lenguaje, otros registros del conocimiento y reclaman formulaciones que resuenen nuevas.